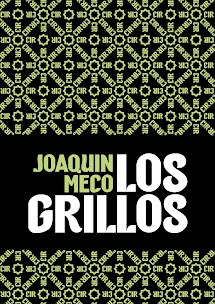Entre la infinidad de libros sobre la guerra civil española, y ante el temor de interpretaciones sesgadas más allá de una natural diversidad de perspectivas, es comprensible que muchos lectores busquemos entre los nombres más reconocidos y, por si acaso, entre historiadores de fuera que, supuestamente, ofrezcan una visión general más o menos neutral. Sé que esto es injusto con un montón de historiadores españoles que han hecho y están haciendo una labor encomiable, más si cabe cuando el material sobre el que trabajan es el propio y dominan las claves internas, pero lo cierto es que las panorámicas generales parecen hechas sobre todo por extranjeros, quizá porque entre nosotros se asume el marco general. Por mi parte, he escogido tres libros clásicos de hispanistas anglosajones, voluminosos pero apasionantes, complejos y, por desgracia para España y la Europa de su tiempo, descorazonadores, que se solapan entre ellos para ofrecer un fresco de causas y consecuencias, de estrategias militares y movimientos políticos, desde ángulos distintos complementarios. El primero es La guerra civil española: reacción, revolución y venganza de Paul Preston, escrito en 1978 aunque revisado por tercera vez hace poco; el segundo homónimo, La guerra civil española de Antony Beevor, de 1982; y el tercero El colapso de la república de Stanley G. Payne, del 2005.
Paul Preston ve en la serie de levantamientos militares desde el siglo XIX una reacción contra la modernización de España, que carecía de una burguesía liberal suficientemente fuerte porque el desarrollo del capitalismo había sido débil y con muchas diferencias entre territorios, con unas oligarquías industriales al norte que protestaban contra los privilegios políticos de las élites agrarias, y que cristalizaría en una reacción asustada, llena de críticas duras y exageraciones, contra las reformas renovadoras y modernizadoras del gobierno republicano desde el primer bienio. Aunque habla de errores de republicanos y socialistas, los comentarios de Largo Caballero son tildados de bravuconería sin consecuencias ni intenciones reales y carga las tintas contra la reacción regresiva del bienio conservador o contra la radicalización de la derecha con sus acercamientos al fascismo, algo casi opuesto a la investigación aportada por Stanley G. Payne. Coinciden todos, eso sí, en que nadie esperaba que fuera a haber una guerra tan larga, ni los sublevados que aspiraban a un alzamiento rápido ni el gobierno democrático de la República que consideró que lo tenía todo controlado y quizá creyó que sería tan fácil de atajar como la intentona de Sanjurjo en el verano del 32. Y coinciden también en la constatación de que, una vez desatada la guerra por el bando rebelde, la imposición del terror y las represalias fueron comunes en ambos lados, sobre todo, para mayor horror y vergüenza, en la retaguardia, en uno desde el poder de los rebeldes y en el otro desde la acción de los múltiples grupos revolucionarios.

La investigación de Paul Preston presta especial atención al rol de las potencias extranjeras occidentales y, en concreto, al ámbito inglés. Francia se decantaba por el apoyo a la República pero las presiones internas y sobre todo las externas decidieron la situación cuando el gobierno inglés conservador advirtió al presidente Bloom de que no apoyarían militarmente a Francia si la ayuda a España provocaba una guerra con Italia y Alemania, dejando a los franceses desamparados. Preston apunta a los muchos intereses comerciales del Reino Unido en España y a los lazos amistosos de la élite inglesa con los sublevados nacionales que, en no pocos casos, habían estudiado en centros prestigiosos de Inglaterra. En general, las reacciones del resto de países europeos, sobre todo en las divididas democracias, osciló entre la cautela, los miedos y los intereses. El resultado fue que el pacto de no intervención propulsado por Francia no se cumplió en la práctica porque los italianos y los alemanes lo incumplieron constantemente, y sólo la ayuda de la Unión Soviética, más ambigua y tardía, consiguió equilibrar algo las fuerzas. La ayuda de los fascistas del eje fue clara y mayor que la soviética, sobre todo la italiana, cuyos préstamos y ayudas se realizaron sin intereses y sin contraprestaciones, y la alemana que, aunque a cambio de buena parte de las explotaciones mineras de España, fue rápida y esencial para algunos de los momentos más decisivos, como el paso del ejército africanista a la península, mientras la ayuda de la Unión Soviética, que dependía demasiado de aumentar la influencia comunista entre unos gobernantes republicanos reticentes al comunismo, se complicó mucho.
Aunque Preston da una de cal y otra de arena, se percibe que la represión realizada por el bando rebelde, luego autoproclamado nacional, está tintada de connotaciones más negativas mientras que la acaecida en el bando republicano, o dentro de él por las milicias que iban por libre, está contextualizada con mayor detalle y comprensión. Con datos y argumentos, Preston rompe con la equidistancia de las crueldades en los dos bandos al mostrar que la crueldad estaba sistematizada en el lado nacional, auspiciada por sus líderes, y que los represaliados muertos en la retaguardia franquista fueron más numerosos, mientras que en el bando republicano se intentaba, aunque a veces a duras penas, mantener el orden y la legalidad. Al contrario de la opinión de Winston Churchill, que consideraba las barbaridades en el bando republicano incluso peores que las de los nacionales, ya que los fusilamientos nacionales estaban hechos por tropas regulares mientras que los del lado republicano eran llevados a cabo como actos de barbarie amparados por la República contra pequeños propietarios, Preston subraya que precisamente los más crueles fueron los nacionales porque lanzaban a sus soldados a realizar crímenes comunes y violaciones amparados en el ejército. A pesar de los juicios improvisados de distintos grupos que se arrogaron la legalidad, los paseíllos, las represalias y las luchas internas en la retaguardia republicana tanto en Barcelona como en Madrid, Preston destaca los esfuerzos de Indalecio Prieto, Manuel Azaña y otros moderados para no vengarse contra el enemigo rendido y no cometer los mismos crímenes que los realizados por los nacionales.
Aún en los últimos meses de la guerra, Negrín mantuvo la esperanza de que una guerra europea salvara a España, despertando a los países democráticos de su sueño neutral, pero la firma de los acuerdos de Munich dio al traste con sus esperanzas, más si cabe cuando Neville Chamberlain firmó también lo que en la práctica era un permiso para que los italianos siguieran ayudando a Franco. No se le escapa, por supuesto, la tenaz y cruel determinación de Franco de no llegar a ningún tratado con el otro bando si no había rendición absoluta y su castigo sin piedad a quienes, como por ejemplo al catedrático de lógica Julián Besteiro, citado con admiración por
Julián Marías en sus
Recuerdos, permanecieron en Madrid sin huir con la ingenua idea de que conseguirían un acuerdo que salvaguardara las vidas de tantos madrileños. Preston se expande más allá de la guerra hacia la durísima represión posterior y los ajusticiamientos de quienes habían colaborado con la República, los trabajos forzados de los presos y las paupérrimas condiciones de vida provenientes del final de la guerra y de la autarquía adoptada por el régimen franquista, en el que sobrevivió la antigua oligarquía tradicional frente al discurso más revolucionario del falangismo. Incluso va más allá, cuando afirma, como si de una guerra cultural se tratara, que la guerra civil española continúa en el papel entre historiadores más o menos rigurosos y periodistas más o menos entregados a corrientes ideológicas partidistas que desvirtúan la realidad de los hechos, haciendo de falsedades y anécdotas puntuales un cuestionamiento de los grandes ejes generales que atravesaron este durísimo drama nacional cuyas consecuencias han quedado grabadas en tantas familias españolas.
Antony Beevor, en
La guerra civil española (1982), toma una perspectiva más militar sobre el conflicto, yendo de un bando a otro para reconstruir sus episodios más significativos, en línea con sus otros libros sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no por ello deja de sumergirse en los acontecimientos de una República que trató de llevar a cabo en unos pocos años unas reformas sociales y políticas que, según afirma, en cualquier otro país hubieran necesitado un siglo. Para él, la guerra civil fue la consecuencia de una batalla entre ricos y pobres, entre terratenientes y desposeídos, en una España carente de una clase media suficientemente amplia como para una regeneración pacífica. Y señala, como tantos otros, que antes de la guerra no había habido fascistas ni comunistas en el parlamento aunque, incluso antes de los albores del conflicto, los tiroteos entre las juventudes de unos y otros se sucedieron en escalada de agravios y venganzas, sobre todo en Madrid, en un ambiente de tensión política creciente que, sin embargo, no considera el asesinato de Calvo Sotelo hecho fundamental, ya que el golpe andaba preparado desde mucho antes, un golpe que requirió de las consabidas ayudas de la Italia fascista y de la Alemania nazi para que las tropas mejor preparadas, el ejército de África, pudiera pasar a la península. Con sus alternancias de perspectiva entre un bando y otro, de la crueldad del ejército franquista en su avance a las trifulcas internas de los milicianos, de las distintas corrientes en el franquismo a los nefastos errores militares de los comunistas, Beevor consigue un dinamismo narrativo nada desdeñable que, además, es capaz de alejarse del juicio ideológico para ponderar otro tipo de consideraciones menos establecidas a priori.
Al igual que Preston, Beevor enmarca las políticas de apaciguamiento de Chamberlain en el pánico al bolchevismo y una preferencia clara por la victoria fascista antes que la comunista, presionando a Francia para que no pasara armas a España, con la que el Reino Unido mantenía grandes intereses económicos. Paradójicamente, la negativa a facilitar armas al gobierno legítimo obligó a la República a pedir armas a la Unión Soviética y favoreció a medio plazo la relevancia de los comunistas en la resistencia y el gobierno, debilitando a las fuerzas de centro y de la izquierda no comunista. En su brevísima reflexión final, de apenas un párrafo, Beevor cierra este extenso libro enlazando con el posibilismo histórico que ya mencionó en la introducción para ponernos ante otras alternativas de la historia. El resultado de la victoria franquista era más o menos obvio, una dictadura de derechas, pero, ¿qué hubiera pasado de haber habido una victoria republicana? Según Beevor, cualquier gobierno nacido de una victoria republicana habría pasado obviamente por las penalidades de la posguerra, pero lo que pudiera surgir después dependería del régimen impuesto. Un gobierno democrático habría recibido la ayuda del plan Marshall en el 48 y, con una economía razonablemente abierta, habría comenzado la recuperación hacia 1950, siguiendo el paso del resto de la Europa occidental, sin embargo, de haberse impuesto un gobierno autoritario de izquierdas, España quizá hubiera seguido un sino similar al de las repúblicas populares centroeuropeas o balcánicas hasta 1989. Claro, que esta interesante divagación no pasa de ser historia ficción, incómoda, controvertida, pero meramente especulativa.
Este tipo de divagaciones, con posibles alternativas para especular con qué hubiera ocurrido en tal o cual caso, son más comunes en la tercera obra a la que quisiera hacer mención, El colapso de la república. El tema que aborda, como el propio Stanley G. Payne subraya desde la introducción, ha sido muy poco tratado en comparación con el de la guerra civil, lo que llama aún más la atención cuando lo comparamos con los estudios sobre otras guerras, en los cuales la situación previa cobra una importancia especial para intentar desgranar las causas del conflicto, lo que suscita por lo general un corpus histórico tan amplio como las guerras mismas o sus consecuencias. El propio Stanley G. Payne apunta a la posible razón de este descuido a la hora de estudiar la República: el tema se ha convertido en un tabú o, más bien, en políticamente incorrecto. Tal y como hiciera Preston, aunque con mayor profundidad, se remonta a los principios del siglo XIX español como causa de una división económica, social e ideológica que desemboca en los retos a los que se enfrentaba la República, tales como el tamaño reducido del Estado, lo que habría propiciado la visión negativa sobre su importancia entre los numerosos anarquistas, y del que creyeron poder prescindir. Sin embargo, Payne insiste mucho en los paralelos de la historia de España con la del resto de países europeos, rebatiendo el mito de la idiosincracia o diferencia española, mostrando las líneas de fondo que recorrían el continente y cómo España estaba menos industrializada que Francia o Inglaterra pero más que otros, o cómo algunas de sus medidas políticas estaban a la altura de las más avanzadas democracias europeas, es decir, la sitúa dentro de cierta normalidad en el contexto de los cambios que se estaban produciendo en los países más avanzados del mundo.
El relato de Payne pone el foco en los individuos que tomaron las decisiones políticas durante la República, en cómo reaccionaron ante los movimientos de sus adversarios y de las situaciones políticas, y en cómo poco a poco fueron contribuyendo a una espiral de confrontación verbal parlamentaria y violencia callejera que acabó por condicionar los grandes eventos históricos. Para poner en contexto esta violencia en principio marginal, Payne aporta el dato de que la primera víctima de grupúsculos fascistas durante la República fue una represalia por la décima víctima fascista a manos de grupos revolucionarios. Sus retratos de Alcalá Zamora, Manuel Azaña, Indalecio Prieto, José María Gil Robles o Francisco Largo Caballero, aunque con sus claroscuros, son bastante negativos y hasta devastadores dadas sus impericias, tozudeces y limitaciones, siendo especialmente sorprendente la que hace de Azaña, de quien afirma que ha sido excesivamente bien considerado. Pero Payne también critica la injusticia del sistema electoral que desvirtuaba en exceso los resultados con respecto al voto real, aumentando las diferencias existentes entre los ganadores y los perdedores. Si del primer bieno dice que la derecha se inhibió ante la victoria sobrerepresentada de la izquierda, del segundo afirma que su actuación en el gobierno fue desafortunada al ser incapaz de llevar a cabo las medidas republicanas tomadas anteriormente, en donde Preston interpretaba una intención voluntaria de frenarlas. Payne acusa, además, a los movimientos de izquierda radicales de pasar a la acción una vez fueron expulsados democráticamente del poder, con una violencia empezada por comunistas y anarquistas, entre quienes, por cierto, cuenta que se llamaban fascistas unos a otros.

Según Payne, todas las atrocidades de la guerra civil ya fueron presagiadas o tuvieron lugar a pequeña escala en la insurrección revolucionaria de 1934: exageraciones por ambos bandos aunque la realidad ya fuera bastante mala, marineros condenados por haberse involucrado, soldados de África ajusticiados por haberse sobrepasado. Quizá lo más interesante de su análisis es su visión de la insurrección como consecuencia de una conspiración planeada ante la pérdida de poder de la izquierda, a la que los nacionalistas se habían unido, salvo por el partido nacionalista vasco que no quiso sumarse salvo en caso de dictadura derechista o retorno de la monarquía. Por una parte, el cambio de la dirección del partido comunista, quedando bajo la tutela de Moscú, conllevó a su vez la salida de su aislamiento y la colaboración con otras fuerzas revolucionarias. Por otra, entre los socialistas, Largo Caballero, representante del ala más radical del partido, tuvo reuniones con comunistas, unificó sus juventudes y afirmó con orgullo que los socialistas se habían bolchevizado; Indalecio Prieto, que se considera entre los moderados, se arrepintió públicamente, en un discurso del 41 en Méjico, de su colaboración en este intento revolucionario; y Julián Besteiro, de la llamada derecha socialista, fue el único en considerarlo como un grave error. Esta insurrección la perdió la izquierda pero la represión posterior debilitó a la derecha. Hubo miles de presos, lo que provocó una gran tensión política; Largo Caballero, que estaba en contacto directo con Moscú, fue a la cárcel y Prieto salió al exilio, pero, según Payne, la reacción posterior de la República ante los organizadores fue moderada en comparación con otras revueltas en otros países europeos.
A partir de este intento de revolución la violencia aumentó en el país con asesinatos por los dos lados. Esos asesinatos no serían apenas publicados en periódicos de ámbito nacional, pero buena parte de ellos han podido contabilizarse gracias al seguimiento de periódicos locales, en donde sí se informaba de este tipo de víctimas. A pesar del buen crecimiento económico de España, de las muchas medidas que se llevaron a cabo y del deseo mayoritario de una actitud sensata y centrista, la división y radicalización política creció en una espiral ascendente en la que las utopías revolucionarias rivalizaban entre ellas, los militares conspiraban para un golpe y el centro político se colapsaba ante las corrupciones y los errores propios. Resultan de gran valor las comparaciones que hace Payne con la situación en otros países europeos, cotejando los casos de corrupción con los aún más graves sucedidos en Francia o estableciendo los paralelos y diferencias con el frente popular francés. Si bien Preston explicaba mejor las acciones tomadas por la izquierda, Payne es capaz de explicar mejor las reacciones de la derecha, por lo que dan la impresión de estar más justificadas. El suceso que encendió la mecha en este ambiente tan políticamente intoxicado del final de la República fue, según Payne, el asesinato de Calvo Sotelo, que precipitó los hechos y quizá decidió a un Franco dubitativo aún en su participación en el golpe de Estado. Los asesinos, que se vengaban por su parte del asesinato de un compañero muerto por un grupo de fascistas, pertenecían a las fuerzas de seguridad y, según Payne, fueron amparados por Indalecio Prieto y por la parlamentaria Victoria Kent, quien escondió en su casa a uno de ellos.
En su esfuerzo por mostrar a España dentro de la normalidad europea de su tiempo, Payne afirma que en España confluyeron todos los grupúsculos ideológicos posibles de la época, tanto de la derecha como de la izquierda, lo que nos convirtió en un país políticamente efervescente, aunque la mayoría de la gente fuera centrista y pacífica. Para Payne, la llamada dictadura blanda de Primo de Rivera había roto la continuidad institucional, lo que contribuyó decisivamente al debilitamiento de las instituciones democráticas y del talante político, que a su vez estimuló -con las llamadas a la violencia de ciertos políticos irresponsables- el aumento de la violencia en los últimos meses de la República, sobre todo en las grandes ciudades, y más en concreto en Madrid. Hay sin embargo otro tema central y repetido en esta obra de Payne que resulta idiosincrásico de nuestro país, sin paralelos a lo ocurrido en ningún otro país europeo, y que apenas aparece en el libro de Preston ni en el de Beevor; este es, el clima anticlerical promovido por la izquierda durante la Segunda República, lo que tras la lectura de Payne se revela como un tema de trascendencia mayor, ya que puso a una parte nada desdeñable de la clase media en contra de la izquierda.
A pesar de estas diferencias, tanto Paul Preston como Anthony Beevor y Stanley G. Payne coinciden en las líneas maestras, aunque sus aproximaciones alumbran distintos periodos desde diversas perspectivas, solapándose con distinta profundidad y explicándolas de maneras un tanto diferentes, en un cuadro poliédrico y enriquecedor que, sin embargo, deja cierto sabor a incertidumbre en múltiples detalles, como por ejemplo cuando Beevor considera el trágico asunto de los caramelos envenenados que las monjas ofrecían a los niños, y que acabó con varios conventos incendiados y varias monjas linchadas, del que asegura que se trató de un bulo que hizo correr la derecha de forma retorcida para provocar algaradas anticlericales, mientras Payne afirma, por el contrario, que el bulo fue consecuencia del clima anticlerical promovido por la izquierda, anécdotas que dan vida a la recreación de una época pero también alimentan discursos que, quizá, según palabras de Paul Preston, muestran cómo la guerra civil sigue luchándose en el papel.