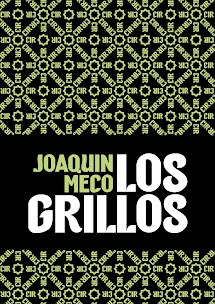Hace muchos años leí el artículo de un sesudo profesor en el que criticaba a un joven escritor, cuyo nombre no mencionó, por presumir en un programa de la televisión de haber leído tres veces En busca del tiempo perdido. El escritor era Juan Manuel de Prada, lo sé porque yo también había visto el programa, algo no tan difícil en aquellos años en que los canales estaban contados con los dedos de la mano, aunque hubiera tantos o más programas culturales que en la actual jauja televisiva. El dardo, que yo recuerde, se centraba en haber leído sólo tres veces la obra magna de Proust -con diferencia astronómica la mejor suya a pesar de lo que digan las solapas de libros editados como nuevos textos rescatados del autor-, como si sólo tres fuera una cantidad irrisoria, propia de un principiante, y por supuesto vergonzosa para quien sale en la televisión haciendo gala de ser escritor. La crítica no se me quedó grabada por la pedantería o el correctivo del intelectual ni por las palabras de la víctima zaherida, sino por la precaución que me quedó en caso de querer decir algo sobre Proust, como si temiera que algún sesudo profesor, dedicado a su obra durante décadas, estuviera detrás de cualquier esquina, listo para lanzarme algún dardo envenenado. En fin, resulta que, más viejo de lo que era Prada entonces, acabo de leer por tercera vez el tomo de La parte de Guermantes, y ni siquiera en francés, sino en la traducción de Carlos Manzano, que a mí me gusta más que la de Mauro Armiño -con sus útiles diccionarios de personas relacionadas con Proust y de sus personajes-, e incluso me gusta más que la de Pedro Salinas y Consuelo Berges -aunque su título para este tomo me resulta más sugerente-, porque la de Carlos Manzano, editada por RBA, es la que mejor me suena en castellano y la que más disfruto, sin parecerme que traiciona más o menos al original que las demás.
La llegada a París desde Combray y su amistad con Saint Loup acercan a Marcel a ese mundo de la alta nobleza de los Guermantes, desde sus apariciones en el palco del teatro a su trato personal. Tanto para Marcel como para la ya quejicosa criada Fraçoise, los aristócratas, con sus lugares de origen y sus parentescos, forman parte de otro mundo superior, tan lejano e incomprensible a nuestros ojos modernos como si estuvieran detrás de un muro infranqueable, pero que quizá tenga algún paralelo con el de los famosos mediáticos de hoy en día, en el sentido de que suscitan tal interés que están en boca de todos. Fraçoise se diferencia del narrador en que ella se queda impasible ante grandes inventos o personajes pero se emociona ante títulos o nombres aristocráticos, pero tampoco este es menos cuando al principio idealiza a la princesa de Guermantes y a los aristócratas de una manera exagerada y ridícula, sobrecargada de símiles y metáforas, como en una oda que los compara a dioses de un Olimpo. Es verdad que Saint Loup le cuenta suficientes anécdotas de los señores de Guermantes como para devolverlos a la altura de los hombres comunes, adelantándonos a la paulatina degradación de las fantasías del narrador, pero Marcel desea que se los presente y, a su manera entre tímida y manipuladora, lo consigue. Esto no sólo le ocurre al narrador o a Fraçoise, las conversaciones de los salones sobre quién es de qué familia e, implícitamente, si una persona se merece un reconocimiento mayor que otra en una jerarquía establecida por el pedigrí, la historia o los títulos son una obsesión en el ambiente del que el joven Marcel participa con deleite. Si aparecen quienes sobresalen gracias al mérito, estos se integran en el ambiente como objetos de interés para quienes ostentan sus posiciones claras en la sociedad aristocrática.
Este mundo frívolo emerge ante el lector con la apariencia de una descripción sin juicio, de la que incluso se participa con gusto si tomamos el entusiasmo de Marcel como inmutable y eterno, pero la idea es justamente la contraria, mostrar el recorrido de la idealización a la decepción para hacer más patente su frivolidad, menos sospechoso al narrador de odios inveterados, y más analítico de los procesos que nos transforman y nos hacen descubrir la realidad prosaica más allá de nuestros sueños. El cambio es escalonado pero tiene un punto de inflexión en la enfermedad y muerte de la abuela, que reorienta la sensibilidad del narrador hacia aspectos más profundos de la experiencia humana. Incluso en esos momentos, la novela no deja de hablarnos de los avances médicos y tecnológicos, de los gustos y criterios en el arte, del cambio de nuestras percepciones y de nuestra forma de pensar, de la política centrada en el caso Dreyfus, de la memoria y los recuerdos, hasta el punto de que la muerte de la abuela parece una nueva excusa para volver a hablar de lo mismo desde otro ángulo, pero lo cierto es que la novela se parte en dos como una hoja doblada por el nervio central, cuyos lados se reflejan en el espejo del otro, y cuyas partes podrían titularse: ilusión y desilusión, o admiración y desencanto. Justo en donde termina la primera parte empieza la segunda, en la enfermedad de la abuela, de tal forma que se convierte en un gran cráter narrativo en el centro de la novela que atañe a la vida familiar del narrador de una manera dramática en medio de un volumen dedicado a las relaciones sociales del gran mundo, con el contrapunto de la profundidad y lo íntimo frente a la frivolidad y lo público.
Casi todo lo narrado tras la muerte de la abuela rezuma un aire de decepción que, sin embargo, no pierde su fuerza descriptiva ni su ímpetu analítico, es más, los profundiza con el bisturí de un cirujano que no tiene relación personal con el enfermo en la cama de operaciones. Las formas de juzgar, interactuar e interpretar la vida social de los Guermantes, la idea de inteligencia como ingenio verbal en sus salones, el dominio sobre sus fieles o las opiniones sobre la cocina en otras casas que no sean la suya inciden en la hipocresía, el egoísmo o la imagen distorsionada que se tiene de otros, sobre todo de aquellos que no son cercanos al círculo más íntimo o han dejado de serlo, de una manera distinta pero igualmente sectaria que las reuniones de los Verdurin en la segunda parte del primer volumen. A colación de unas anécdotas insignificantes y tontas sobre el rey de Inglaterra, el narrador nos informa de su falta de placer por la vida mundana que nada le ofrece ya a su vida interior, cerrando el círculo emocional que abrió con su desmesurada idealización, propia de una fantasía sin experiencia. Pero es en la escena final cuando da la estocada a los Guermantes, retratando su frivolidad y superficialidad. La descripción de las pequeñas reacciones emocionales entre los Guermantes y Swann es tan lograda y perspicaz, tan sensiblemente representada en unas páginas propias del mejor Proust, que no solo retrata la jovialidad egoísta de los duques sino que capta la general insensibilidad para lo ajeno de la condición humana. La parte de Guermantes, estructurada como un arco narrativo perfectamente articulado, concentra pues una de las tesis principales de En busca del tiempo perdido con la que se cerrará el séptimo y último tomo, cuando las endebles piernas del cuerpo del señor de Guermantes recuerden al dictum de Nietzsche sobre cómo los dioses tienen pies de barro.