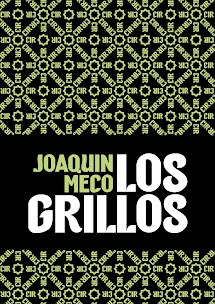En The Origins of Totalitarianism, Hannah Arendt se retrotrae a las causas sociales, ideológicas, económicas e históricas del antisemitismo y el totalitarismo sin que el lector pueda escapar al resultado final de millones de muertes, en su gran mayoría judíos, víctimas del nazismo, precisamente para comprender cómo pudo el hombre europeo sucumbir a tal barbarie. Esta investigación adopta una forma compleja y problemática, propia de un filósofo aunque ella prefiriera considerarse una teórica política, comprendiendo sin por ello justificar el desarrollo de las ideas y las fuerzas económicas en acción, adentrándose en la historia con una cirugía clarificadora para extraer de ella los eslabones de una cadena que dan sentido al conjunto. En la primera parte analiza el antisemitismo como consecuencia de una división más racial que teológica a partir del final de la ilustración y cuyo origen coloca en la interpretación de la comunidad judía de sí mismos. Critica a su vez teorías como la del chivo expiatorio o el inevitable odio secular que han explicado el antisemitismo de forma insuficiente o errónea, las cuales también han sido creídas por los propios judíos. La genealógica de este conflicto entre identidades, privilegios, distinciones y resentimientos en los últimos siglos de Europa es lo que más me ha sorprendido, quizá del libro entero, sin duda debido a mi ignorancia al respecto. Los partidarios y primeros partidos antisemitas, los pocos pensadores que no vieron negativamente a los judíos -Diderot, Humbolt, Nietzsche-, las distinciones entre los judíos ricos y los judíos pobres, la relación entre ciertos judíos y los gobiernos o la alianza de aristócratas y judíos frente al auge igualador de las clases medias, la perniciosa influencia de ciertas ideas del romanticismo en el pensamiento conservador identitario o el antisemitismo de izquierdas, el duro retrato del judío inglés Benjamin Disraeli, primer ministro del Reino Unido, o el caso Dreyfuss, con la famosa defensa de Émile Zola pero que pasará a la historia literaria gracias a la genial novela de Marcel Proust, todos estos aspectos los va desgranando Hannah Arendt con paciencia y lucidez.
Si al empezar la lectura me sorprendió encontrar que un libro cuyo título apunta al origen del totalitarismo se limitara al análisis del antisemitismo, lo que en efecto no es poco, no menos desconcertante pero igual de interesante fue que la segunda parte la dedicara al análisis del imperialismo, cuyo final se precipitó según ella cuando los países más ricos ya no podían permitirse el gran gasto de las colonias. Para Hannah Arendt el imperialismo tiene su origen en la economía característica del siglo XIX, no como consecuencia directa de esta sino como resultado de las ideas subyacentes en ese ambiente social, es decir, el confundir la expansión economía con la expansión territorial, como si el sentido de la primera fuera aplicable a la segunda, ya que la política, al contrario que la economía, no puede extenderse continuamente. Arendt analiza los conflictos entre las distintas instituciones nacionales y las de sus instituciones en las colonias, así como la tensión entre los Estados y quienes administraban sus colonias, y concluye que hubo una expansión del poder político sin una expansión de las estructuras políticas. Arendt ve en el imperialismo el primer estadio de la evolución de la burguesía, y no el último del capitalismo como creían los marxistas. El dinero superfluo se unió con el trabajador superfluo del capitalismo para la expansión imperialista, de tal forma que el gran capital y los menos favorecidos se vieron beneficiados al encontrar nuevos lugares en donde crecer. Aunque imperialismo y nacionalismo fueran distintos, en la práctica se unieron dando como resultado el racismo, que según Arendt surgió en todos los países europeos en el siglo XIX coincidiendo con el imperialismo. Tras un repaso sobre distintas masacres en las colonias, Arendt se centra en el caso del oro de Sudáfrica, en el que invirtieron judíos ricos, justo después de los primeros pogromos en Rusia, cuando el paneslavismo y el pangermanismo empezaban a surgir, diluyendo la responsabilidad personal en el tribalismo y nacionalismo de los pueblos.
Para Hannah Arendt la disolución de los imperios europeos fue esencial para el advenimiento del totalitarismo, casi una preparación del uno para el otro. Sin embargo, no en todos los países tuvieron las mismas características ni el mismo desarrollo. Arendt hace un análisis de la situación en Reino Unido, Francia y Alemania, pero identifica diferencias en otros países europeos, en donde las diversas circunstancias llevan a distintos puntos con matices diferentes. Mención especial le merece el Reino Unido, el único país con el parlamento no cuestionado, y en donde asocia esa falta de erosión política con el sistema bipartidista, en el que el partido ganador se equipara al Estado, frente al multipartidismo de los países continentales, en donde los partidos de gobierno no se sentían responsables del Estado, apenas se ponían de acuerdo y eran ineficaces ya que elegían a ministros menos técnicos y más políticos, lo que según ella condujo a unas dinámicas desestabilizadoras que fomentaron las dictaduras. Los que parecían problemas menores de nacionalidades en lugares remotos de Europa se revelaron síntomas de la debacle y auspicios de la barbaridad posterior. Al ocupar el nacionalismo el centro de la política surge pues el problema de las minorías, consideradas inevitablemente fuera de la reivindicación identitaria. Además, una vez se les ha quitado los derechos nacionales a los grupos minoritarios crece la tentación de arrebatárselos también a los ciudadanos díscolos, a través de los crecientes poderes de la policía controlada por los políticos, en forma de sociedades secretas o fuerzas parapoliciales. Hannah Arendt recuerda que las leyes de asilo existían y funcionaban bien desde el siglo XIX pero el problema surgió ante la cantidad ingente de peticiones para las que los países no estaban preparados. Es precisamente en esta tercera parte, que aspira a desentrañar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, en donde, partiendo de lo construido en las dos partes anteriores, se adentra en el tema del totalitarismo y en el presente histórico de la autora.
Cuando Arendt publica la obra los nazis ya han perdido y la información existente al respecto de sus crímenes es mucho mayor que la existente sobre los soviéticos debido al secretismo contemporáneo alrededor de sus purgas y víctimas -el sobrecogedor testimonio de Solzhenistsyn, Archipiélago Gulag, no se publicaría hasta más de viente años después, en el 73-, o la relación entre el gobierno, los militares y la KGB. Aún más oscura y escasa es la información sobre la China de Mao, a la que apenas hace referencia, consciente de esa falta de datos. Aún así, según Arendt, las biografías de Hitler y Stalin publicadas en los años treinta son tan buenas o mejores que las posteriores porque estaban más cerca de las fuentes y porque las criticas que los primeros biógrafos vieron siguieron siendo las mismas de después pero con más datos. Ni Hitler ni Stalin podrían haber llegado a donde llegaron ni haber cometido sus crímenes sin el respaldo de las masas, por mucho que se carguen las culpas sobre otros causantes. Los votantes nazis provinieron de quienes no solían votar, inmunes a los mensajes políticos tradicionales, aunque recibieron los nuevos con agrado. Al contrario que en otras revoluciones anteriores, cuando el grupo sólo se mantenía durante un tiempo y tenían valores burgueses, los totalitarios fueron los primeros en prescindir del individualismo. Con su afán analítico, Arendt distingue entre dictadores y totalitarios. De Hitler dice, por ejemplo, que desdeñaba a los dictadores de Italia y España pero admiraba en Stalin su totalitarismo, que había ido aún más lejos que los líderes latinos. Ambos, Hitler y Stalin serían los perfectos ejemplos del líderes totalitarios, cuyos movimientos están compuestos por individuos aislados y atomizados, a quienes se les exige la sumisión total. La diferencia entre el totalitarismo nazi y el soviético residiría en que el primero surgió de las masas mientras que el segundo fue forzado sobre las masas, aunque en ambos casos los acompañó la propaganda, pensada para el exterior, y el terror, ejercido hacia el interior.
Tanto Hitler como Stalin se dirigieron a sus gentes encubriendo sus planes en profecías previas delirantes que justificaban sus crímenes posteriores, de tal forma que si Hitler amenazaba a los judíos por desear el estallido de una Segunda Guerra Mundial, en realidad estaba buscando esa conflagración para, entre otros fines, justificar su persecución genocida. No en vano, la conspiración internacional judía fue la mentira más eficaz de la propaganda nazi, quienes prohibieron la entrada en puestos del gobierno si se era judío y exigían una limpieza mayor de sangre cuanto más alto era el puesto en la jerarquía. Tanto nazis como soviets usaron paramilitares y parapolicía que atemorizaban a la población y a los propios miembros de la organización hasta el punto de temer más abandonarla que cometer actos ilegales contra los ciudadanos. En este sistema represivo el líder se blinda con unos pocos iniciados de entre los miembros de la organización, a su vez necesitados de enemigos internos e internacionales para mantenerse en el poder, y de ahí su obsesión con la conspiración mundial, sus planes para conseguir el poder internacional y su apuesta por la policía secreta como forma de férreo control interno. El gobierno no es sino una pantalla del verdadero poder, el partido. Además, al contrario de los gobiernos autoritarios, en los totalitarismos no hay jerarquías en el sentido de una cadena de mando, están todos sujetos al líder directamente. Su preferencia por la policía secreta en vez de por los servicios diplomáticos, los militares o el gobierno, se percibe tanto en el interior como en el exterior. Los totalitarismos confían incluso más en las supuestas posibilidades ilimitadas de la organización que en los recursos económicos de sus países, y creen que todo puede hacerse gracias a la organización, convencidos de poder cambiar a los humanos o manipularlos a través de sus sistemas. Tal es la confianza en su poder absoluto que eliminan la responsabilidad del individuo.
Es entonces, en esta terrible y apasionante reconstrucción de lo sucedido cuyo final conocemos, cuando llegamos al espeluznante escenario de los campos de concentración, en donde según Arendt se busca eliminar la espontaneidad, que sería el estadio mayor de esa eliminación de la responsabilidad, y que sólo es posible lograr en lugares tan específicos. Para Hannah Arendt el campo de concentración es el centro mismo del totalitarismo, en donde gente que no había hecho nada, los judíos, eran retenidos, obligados a trabajar y masacrados en cámaras de gas que no estaban preparadas para criminales sino para ellos. Se les retiraba incluso la consideración de muertos en el sentido de que nunca se reconocía que hubieran fallecido, quienes allí iban simplemente habían desaparecido de la faz de la tierra. La muerte de la individualidad era también la muerte de la personalidad jurídica. Criminales organizados en grupos para eludir la responsabilidad y resentidos contra quienes simbolizaban supuestamente el objeto de sus odios, desde el poder económico hasta la superioridad intelectual, vieron así satisfechos sus más recónditos y oscuros anhelos. No es, por supuesto, un libro edificante, pero el minucioso análisis de tantos elementos y su perspicacia crítica y filosófica, retrotrayéndose a las fuentes históricas, para construir un fresco comprensible de la barbarie recién ocurrida en su tiempo ha provocado que lo escuchara un par de veces fascinado, mientras compraba en el súper o tendía la ropa, en el gimnasio y de camino al trabajo, gracias a esta nueva forma de acceder a los textos que son los audiolibros, a los que me estoy aficionando. Sus reflexiones sobre la verdad en política o sobre el juicio a Eichmann ya me habían llamado la atención, pero este ensayo pone una luz potente ante el lector al indagar en la maraña de sucesos históricos, comprendiéndolos gracias a su capacidad analítica, para desentrañar las causas de la barbarie y el totalitarismo.