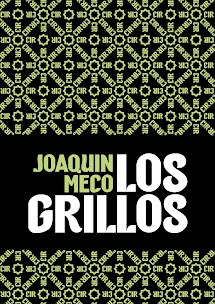En La casa del ahorcado (2021), Juan Soto Ivars partía de conceptos como el tabú o la religio para darle sentido al rompecabezas de ciertos fenómenos sociales de actualidad. Seguía las investigaciones de Jonathan Haidt para relacionar el infantilismo de los adultos con el moralismo y asociaba el auge del identitarismo con la expansión de las redes sociales, tema que había tratado en su ensayo anterior, Arden las redes (2017). La idea era que una vez perdido el relato común como sociedad surgían con fuerza grupos identitarios que se enfrentaban unos con otros, lo que no podía ser sino consecuencia de cierto fracaso económico, cultural y social que, en España, se había agudizado con la crisis económica, reduciendo la movilidad social de los jóvenes. La confianza según él se había sostenido en el progreso, es decir, la idea de que los hijos vivirían mejor que los padres y, por tanto, la frustración de esas expectativas explicaba muchos de los fenómenos sociales de la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, la virtud más destacada del libro, en mi opinión, era la de unir algo supuestamente ancestral como el tabú, asociado a la antropología y las culturas antiguas, con los fenómenos más actuales de nuestras sociedades conectadas, mostrando cómo siguen operando en la vida moderna. El tabú no desaparece, se desplaza, venía a decirnos, y con la aparición de nuevos valores y nuevas tecnologías surgen nuevos tabúes. El interés del libro radicaba sobre todo en cómo hacía acopio del material de distintas disciplinas como la antropología, la psicología o la sociología para explicarnos la realidad más actual, que, al contrario de lo que parece, suele ser más evanescente, polémica y difícil de interpretar que el pasado, ya fijado y más dócil. En sus páginas salían nombres como el de Steven Pinker, Jonathan Haidt, Jordan Peterson, Camille Paglia o Antonio Escohotado, pero su ensayo, escrito con el pulso del periodista, dejaba sus propias ideas casi siempre condicionadas a un “creo”, “me parece” o “como hipótesis”. Una noche, presentando ese libro en Pamplona, Soto Ivars puso un ejemplo sensible en la ciudad, y al observar cómo reaccionaba el público cuando se le explicaba la verdadera historia de una noticia que los medios de comunicación habían difundido tergiversada, tal y como la conocimos la mayoría de los españoles, se pone la simiente para su siguiente libro, Nadie se va a reír.
El título proviene del título del primer relato de El libro de los amores ridículos del escritor Milan Kundera, quien ha reflexionado en no pocas ocasiones sobre el humor y la novela, con gran admiración por Cervantes y Sterne, pero también, no nos olvidemos, sobre la asfixia de la vida diaria en el sistema totalitario comunista, y de quien Soto Ivars cita una frase suya para introducir cada uno de los 27 capítulos del libro, todas con acierto. Y es que Nadie se va a reír es un libro con una primera parte desternillante en la que nos cuenta los actos de un tal Anónimo García y el grupo Homo Velamine, quienes se autodenominan ultraracionalistas. Anónimo, que es su pseudónimo artístico, es un admirador de Luis Buñuel, André Bretón, John Kennedy Toole y El último caballo, aquella película tierna y divertida de Edgar Neville con un joven Fernando Fernán Gómez de protagonista, lo que nos sitúa en las coordenadas del surrealismo, el humor absurdo e ingenioso, y la nostalgia por un mundo que quizá nunca existió pero que sería mejor que el egoísmo y la fealdad motorizada del mundo moderno. Este grupo pequeño se lanza a realizar actos ultraracionalistas por Madrid, aunque pronto se expanden o se alían con otros grupos artísticos minoritarios en distintos lugares de España. Se presentan en la victoria del Partido Popular en Génova con carteles de “Hipsters con Rajoy” o vitorean “Ano, Ano, estamos con Mariano”, sacan una bandera de España atada al palo de una fregona en medio de una manifestación de izquierdas, aparecen en el segundo congreso de Vistalegre vestidos de religiosos con pancartas de “Pablo, amigo, dios está contigo” y pidiendo la unidad de un partido que se escindía y de este con dios, se sacan una foto con Esperanza Aguirre con una camiseta con el acrónimo FEA (Feministas con Esperanza Aguirre), cuelgan una pancarta con el lema a “A cada Botella le llega su dos de mayo” -referencia a Pepe Botella-, pegan pegatinas en coches con el lema de “Cuatro ruedas sí, dos piernas no”, paran el tráfico en la Gran vía con la figura de un caballo al grito de “Abajo el mundo moderno” -recuerden la película de Neville-, despliegan una enorme bandera nacional que reza “Viva España feminista” al paso de una manifestación del 8M o, en el caso del comando Cataluña, se plantan en la calle en pleno pulso soberanista disfrazados de turistas con carteles de “Turistes pel sí”, para tener así un país nuevo al que visitar.
Por algunos de estos actos salen en las imágenes de los medios, por otros se llevan palizas, otros enfadan a quienes no iban dirigidos y arden las redes con insultos, otros despiertan la extrañeza de encontrarse a un chiflado en medio de un contexto serio, a veces incluso levantan la sonrisa de algún ciudadano perspicaz, y otros pasan inadvertidos, como todo lo incomprensible que dejamos pasar porque no nos encaja en ningún esquema predeterminado. Hay en ellos la intención de cuestionar nuestra complacencia ideológica, venga del lado que venga. Un acto ultraracionalista se sabe como empieza pero, tal y como se repite en el libro, nunca se sabe cómo acaba. Por los ejemplos puestos arriba se ve que el humor es un factor imprescindible, pero ninguno de ellos conlleva ofensa, salvo que uno tenga la piel muy fina, y es ahí en donde el acto ultraracionalista cobra sentido, no en lo que dice, sino en la reacción que provoca. Idear uno de estos actos es como plantear una hipótesis, un tanteo sobre algo que podría ser polémico pero sin hacerlo evidente para ver qué reacciones suscita, y según estas se va coligiendo lo tolerable y lo no tolerable, lo que revela el tabú y cómo este funciona distinto según cómo se identifique cada cual, es decir, entronca como anillo al dedo con el libro anterior de Soto Ivars. Pero esta historia no se cuenta porque sea divertida, sino más bien por lo contrario, porque en la segunda parte se convierte en un drama kafkiano para Anónimo García -progresista, activista de Greenpeace, feminista, luchador por la libertad de expresión, teórico del arte-, cuando, harto de que le mencionen el caso de la violación de La manada cada vez que va a Pamplona a ver a su familia y de que los medios estén todo el día retransmitiendo imágenes de la ciudad con todo lujo de detalles de los lugares por donde sucedieron los hechos y pasaron los violadores (distancia de pasos y minutos transcurridos, lugares en donde habían comprado camisetas, banco en el que se habían sentado), decidió crear una página web en donde se ofertaba un falso tour de La manada con la información aportada por los propios medios, para burlarse del show en el que estos habían convertido el caso y ponerlos ante el espejo. Es entonces cuando cobra sentido literal el subtítulo de este libro de Soto Ivars: La increíble historia de un juicio a la ironía.