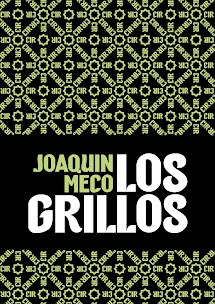Lo sucedido en la América hispana en la segunda parte del siglo XX fue, según Susan Sontag, lo más interesante de la literatura mundial de su tiempo. En efecto, si empezamos a decir nombres, sólo los más reconocidos, la lista se hace ciertamente larga e impresionante, de tal tamaño y calidad que de seguro nos dejaremos injustamente a unos cuantos y, a la vez, con los que seamos capaces de mencionar, será más que suficiente para corroborar con perplejidad tal afirmación. Desde la Argentina de Cortázar o Borges y el Chile de Neruda o Bolaños al Méjico de Rulfo o Paz, de la Colombia de García Márquez a la Cuba de Alejo Carpentier o Cabrera Infante, del Perú de Vargas Llosa o Ciro Alegría al Uruguay de Onetti, y así atravesando el estirado continente de norte a sur y de este a oeste. Hablamos de escritores universales, y no son los únicos, dejándome atrás otros y otras de gran calado, o interesantísimos, o sencillamente buenos, lo que demuestra que detrás de cada uno de los mejores hubo muchos otros, que aquellos no fueron islas solitarias de la genialidad sino un fenómeno que sólo visto con el tiempo puede calibrarse en su impresionante dimensión y, para asombro de quienes desconfían del logro y el mérito artístico, se produjo sin que mediara un crecimiento económico fuera de lo común o una política imperial que impusiera al mundo sus gustos o una revolución social que liberara las fuerzas reprimidas de la sociedad. Es como si, simplemente, hubiera sucedido y solo nos quedara la admiración. A veces, como con la sentencia de Susan Sontag, tienen que venir de fuera para darnos cuenta de lo que tenemos o hemos tenido en nuestra propia lengua, en ese territorio de la Mancha que compartimos, lingüístico y cultural, tal y como habría dicho otro de los grandes, Carlos Fuentes.
En ese cúmulo asombroso de literatura, desde el ensayo a la poesía o el cuento, hay una novela que a mi entender sobresale entre tantas otras y que, además, es simiente intelectual y artística de otras posteriores, a la vez que resulta una pieza única y rara, casi incomparable: Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier. Recuerdo haberla leído por primera vez sudando de emoción en mi cuarto del norte de Inglaterra, tan proclive a la sugestión como a los desvelos existenciales -y otros no tan existenciales- propios de un joven en el extranjero. Estaba tumbado en la cama junto a una tenue luz que, proyectada bajo una lámpara azul, sumía aquel cuarto en una piscina cálida en medio de la lluvia nocturna que arreciaba detrás de los ventanales en la calle de casas adosadas de adoquines rojos empalidecidos y chimeneas grisáceas de la era industrial. La experiencia de releer esta novela, a pesar de juzgarla desde un estado de ánimo, unas circunstancias y unas ideas distintas, siempre me ha llenado de una rara intensidad, por sus indagaciones de una profundidad incómoda, por su vasta cultura y por la escritura tensa y pulida. En Los pasos perdidos, como en todo buen viaje, hay un viaje físico y un viaje interior del viajero, en este caso el narrador. La tensión narrativa en ambas líneas crece a partir de la búsqueda casi anecdótica y vacacional de unos instrumentos antiguos que debe buscar en las comunidades de la selva, remontándose a los orígenes del modo de vivir, y a la vez, en paralelo, indagando en el hallazgo de una autenticidad asociada a lo originario, convirtiéndose en un viaje al pasado en el tiempo presente de esa América inmensa, en la que perviven tantas formas de vida, y en una transformación hacia la autenticidad de la vida interior del protagonista.
El malestar ante el mundo moderno es el punto de comienzo de una huida no planeada por parte del narrador, pero que nos la hace comprensible cuando esta se desarrolle ante su propio asombro o voluntad inconsciente, como la llamada oculta de un destino desencadenada por un evento imprevisto. En concreto, su malestar interior ante el trabajo que aspira a ser artístico pero que en realidad está prostituido por las fuerzas del mercado, con el uso de la música, el cine o el arte para fines publicitarios, una profesión, la de la publicidad, que ya se mostraba reflejada de forma negativa en algunos de sus cuentos (“El milagro del ascensor”) y que fue también una notable fuente de ingresos para Carpentier en sus años venezolanos, años por cierto en los que escribió varios de sus mejores libros. Pero en su viaje para buscar esos instrumentos antiguos, tal y como se ha comprometido con los representantes universitarios, el narrador emprende un viaje hacia el interior de su país natal que es también un viaje en el tiempo y un regreso a su lengua materna, la de sus recuerdos y emociones más arraigadas. De la gran ciudad extranjera, cosmopolita y moderna, pasa a unas ciudades pequeñas divididas en facciones, en las que el narrador no sabe quién es quién pero cuyas guerras intestinas resuenan como ecos de las luchas entre liberales y conservadores del siglo XIX. Posteriormente, atravesando montañas entre el frío y la niebla, llega a una meseta en donde hay un pueblo que compara con uno típico castellano, en donde se establece la analogía entre la mezcla de razas mediterráneas y la mezcla de razas americanas -ese Mare Nostrum al que Fuentes también llamó al Caribe-, y en donde se percibe parte de un mundo de ideas sobre el continente americano presente en los temas centrales de la literatura hispanoamericana, de los que Carpentier es precursor.
Después llega la navegación en barco, el tiempo que ya no transcurre dependiente del reloj, las creencias médicas en humores al estilo de Galeno, lo mítico para explicar la oscuridad, el médico experto en plantas curativas y alucinógenas, el oro y la lascivia, los diamantes y la carne de caza, la edición de la Odisea que lleva el minero griego Yannes en su atillo. El viaje, sin embargo, no queda ahí, después de salvarse milagrosamente de una tormenta, la misa de agradecimiento evoca ecos del descubrimiento y la conquista, es decir, la sencilla tosquedad y la espiritualidad de la edad media. El viaje físico es también un viaje al pasado, y no solo a modos de vida cada vez más antiguos. Cuando ya parecía que no podrían retroceder más, los indios, con su manejo de los instrumentos y sus recursos, dejan en evidencia a esos hombres venidos de fuera porque la forma de vivir de estos, ancestral, paleolítica, es la única forma de sobrevivir en la selva. Se nombran animales muy antiguos, pertenecientes al terciario, saurios y lepidosirenas. También lo mítico se hace hueco con la historia del diluvio, presente de forma similar en tantas culturas separadas como si de una consciencia única mítica se tratara, común a todos los hombres, o como si los hombres, realmente, hubieran preservado gracias al formato mítico el recuerdo de algún remotísimo evento histórico. Nada escapa a la comparación histórica, cultural y mítica del culto narrador, sin duda aquí eco del estilo y pensamiento del propio de Carpentier. Pero es quizá al mencionar el paraíso de Adán y Eva cuando se abre con claridad esa otra ventana que ha corrido paralela a este viaje hacia atrás en el tiempo, la idealización de un mundo pasado y mítico.
Esta búsqueda de lo auténtico en un pasado originario, casi mítico, que el mundo moderno habría sacrificado, se acerca a lo que Vargas Llosa llamó en un ensayo La utopía arcaica. El trabajo y las relaciones amorosas del narrador han sido la imagen de la mentira en la que vive y de su necesidad de encontrar una vida en mayor consonancia con sus deseos, que él asocia al estado original del hombre en la naturaleza. La descripción de la naturaleza, de la selva o de las nubes, en su prístina belleza, frente a la fealdad de la urbe, o las costumbres de los indios, tan bien adaptadas a su realidad, frente a los trabajos insignificantes de las sociedades modernas, remiten a un mundo en donde lo trascendente y lo significativo se funden con lo originario y primitivo. También esos tres artistas autóctonos, un músico, un pintor y un escritor, desdeñosos de la cultura propia, pero adoradores de las modas foráneas, quedan deslucidos en comparación con el arpista que, a cambio de unos tragos en el bar, toca su instrumento mal afinado, con una tosquedad medieval que, sin embargo, resuena en su ejecución auténtico y admirable al erudito sentido musical del narrador. Así, por ejemplo, si juzgáramos a los personajes femeninos de esta novela en una lectura literal nos quedaría un regusto amargo, pero si, como creo, los interpretamos como representaciones simbólicas de esta búsqueda de la autenticidad, encontraremos a su mujer, actriz, asociada a la vida de mentiras urbana y moderna, mientras que su amante, Mouche, satirizada hasta la saciedad y sin compasión, funcionaría como el reflejo de la frivolidad artística, de los gustos afrancesados rechazados por el narrador, de la falsa sensibilidad hacia el arte, confiada al único criterio de la moda, llena de tópicos y estereotipos más bien peregrinos. Frente a ellas dos, Rosario se erige como representación auténtica de la mujer, apegada a la tierra y a sus instintos, capaz y calmada.
Pero esta utopía no es clara y evidente para el personaje, va a llegando a ella con tropiezos, con pensamientos y emociones contradictorios, y se va revelando con los acontecimientos, pero incluso así hay una reserva, algo que no llega a funcionar tan perfectamente como el ideal pareciera marcar, algo que él arrastra como hombre moderno y de lo que no puede deshacerse aunque quiera, pero también algo que hace de esa utopía una existencia dura y poco placentera, con sus trabajos y peligros. La consciencia de la añoranza de un pasado idealizado que quizá nunca existió permite un giro aún más profundo a la novela. Esta situación problemática honra a Alejo Carpentier, su visión compleja y nada simplista, alejada del ideólogo de partido y cercana al intelectual que sigue sirviendo de manantial para las futuras generaciones. En ese paraíso hay peligros mortales, diluvios que destruyen lo precariamente construido, enfermedades terribles con las que se convive, hay quienes se sienten superiores a otros por ser de un pueblo distinto, quienes esclavizan a los otros, quienes se vengan con la violencia, quienes mandan y quienes obedecen. Más importante aún para el narrador, en ese paraíso tampoco hay libros ni papel para escribirlos. Para colmo, ya tiene suficiente consigo mismo, con la sinceridad de un mentiroso, la necesidad imperiosa de la búsqueda de la verdad o la sinceridad de alguien que ha vivido, y vive, en la continua mentira. De su viaje al pasado, es decir su viaje a lo auténtico y lo sincero, volverá cargado de más mentiras, de más insinceridad, pero esta vez, de vuelta al mundo urbano, ya será tan consciente que se desencadena el drama interno y externo del personaje.
El estilo, hermoso y sinuoso, me pareció menos cargado de lo que me había parecido hace décadas, en la habitación azul, cuando pensé que la elaboración artística dificultaba ver con claridad lo que sucedía, si no era con la paciencia y cierto esfuerzo placentero de lector, pero esta última relectura me ha ofrecido un texto más diáfano, más directo y claro de lo que recordaba y esperaba encontrar. Es verdad que ante escenas, por ejemplo, de tensión sexual la prosa se retuerce abigarrada como un manto que vela lo narrado, pero en vez de esconderlo o tamizarlo consigue enfatizarlo y reforzar emociones más intensas cuanto más barroca es la expresión, como reflejo quizá de la complejidad emocional. De ahí la contundente intensidad de un texto tan bien escrito y tan culto, como si el artificio, a fuerza de ahondar en lo profundo, permitiera aflorar emociones más dramáticas e intensas, ponerlas en contraste y jugar con ellas. Hay un drama interno en el personaje, contenido pero vibrante, y también una aventura, un viaje en el tiempo y en el espacio, una búsqueda de lo auténtico como huida de la desdeñada vida frívola y mentirosa. Muchos quizá hemos tenido alguna vez dudas sobre la autenticidad de nuestra vida laboral frente a una dedicación más satisfactoria, sobre la autenticidad de nuestra vida social frente a las convenciones o la hipocresía propia y ajena, sobre la autenticidad de nuestra vida emocional, sobre la autenticidad de nuestros pensamientos frente a otros impostados, gregarios o inducidos por nuestro entorno o los medios de comunicación, sobre la autenticidad del arte frente a las modas y banalidades. Pues con todo eso, preguntas universales que se repiten quizá generación tras generación, Alejo Carpentier escribió una gran novela, convirtiendo una parte profunda y común de la experiencia humana en arte.